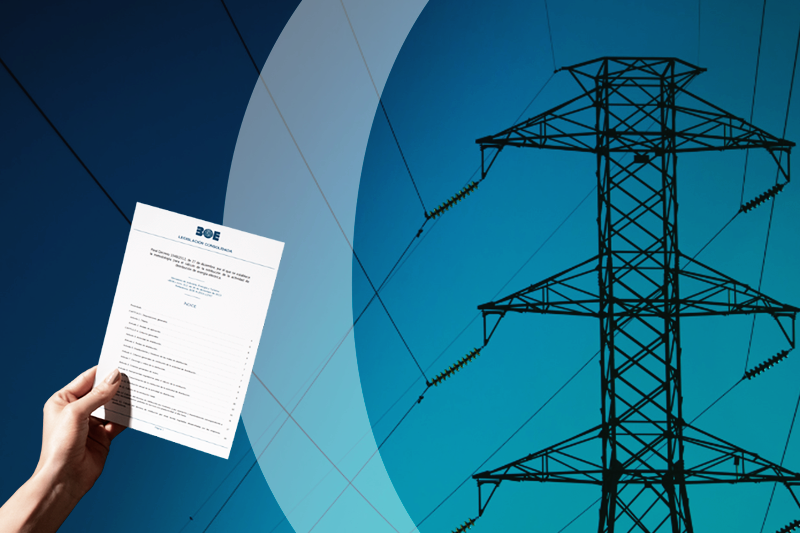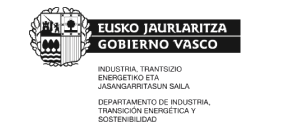Este artículo de blog analiza la situación actual (en octubre de 2025) de incertidumbre e indefinición en relación con la evolución a corto y medio plazo del modelo regulatorio y retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica en España.
Desarrollo de las redes eléctricas, regulación de la actividad de distribución y competitividad industrial
La publicación, por parte de la CNMC y del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Climático (MITECO), de manera coincidente en el tiempo y en paralelo, de dos propuestas de modificación del marco retributivo y regulatorio actual que no son consistentes entre sí está generando un debate sobre cuáles deben ser los siguientes pasos para garantizar un desarrollo adecuado de las redes eléctricas en los próximos años que dé respuesta a los retos medioambientales y de competitividad a los que se enfrenta el sector industrial.
El contexto actual de saturación de las redes eléctricas y de limitación de las posibilidades de acceso a las mismas está generando riesgos para la competitividad de la industria en el País Vasco y el conjunto de España, al forzar a las empresas existentes a retrasar o renunciar a inversiones para descarbonizar sus actividades o expandir su actividad y dificultar que nuevas empresas se establezcan en nuestro territorio por falta de capacidad de acceso a las redes de distribución de energía eléctrica.
La naturaleza e implicaciones de los cambios (profundos) propuestos en el marco retributivo, la complejidad de regular una actividad como la distribución de energía eléctrica y el desafío que supone la necesidad urgente de desarrollar, reforzar y modernizar las redes de distribución para avanzar en la integración de energías renovables en el sistema eléctrico, en la penetración de recursos de flexibilidad (respuesta de la demanda, almacenamiento…) y en la electrificación de consumos energéticos finales (especialmente en la industria) aconsejan no modificar en el corto plazo, por vía urgente, el actual modelo de regulación de la actividad de distribución.
Al contrario, debería llevarse a cabo un debate sosegado y basado en el conocimiento técnico y la experiencia internacional sobre nuevos modelos y herramientas regulatorias que permita desarrollar y poner en marcha un nuevo modelo de regulación de las redes de distribución adecuado para las empresas y los consumidores de energía eléctrica y suficientemente flexible para responder de manera óptima a la incertidumbre tecnológica y de mercado.
1. Las redes de distribución se encuentran en una situación crítica en el País Vasco y España
En las últimas semanas, se ha producido un incesante goteo de noticias en la prensa sobre la alarmante situación de la capacidad disponible en las redes eléctricas en el País Vasco y en el conjunto de España.
De acuerdo con la información publicada el 9 de septiembre de 2025 por los gestores de las redes de distribución sobre la capacidad de acceso a las redes en los nudos con potencia superior a 1 kV, más del 83% de los nudos en el sistema eléctrico peninsular están saturados, impidiendo la conexión de nueva demanda (aeléc, 2025).
En el País Vasco, el porcentaje de saturación alcanza el 99,2% (Belinchón, 2025), con un 100% de saturación en Bizkaia y Álava y un 98% en Gipuzkoa (Montero, 2025), donde solo hay 4 nudos con capacidad disponible (i-DE, 2025a,b).
Las nuevas solicitudes de conexión a la red, que desde hace un tiempo no son solo de instalaciones de generación renovable (como los parques fotovoltaicos o eólicos), sino también de instalaciones de almacenamiento y de consumidores de energía eléctrica (tanto para nuevas conexiones como para el incremento de la capacidad de acceso de instalaciones ya conectadas), superan ampliamente la capacidad existente en las redes eléctricas.
2. La competitividad de las empresas y el bienestar de la ciudadanía dependen de un desarrollo adecuado de las redes eléctricas
El impacto de una insuficiente capacidad en las redes para acomodar las nuevas demandas de conexión es de amplio calado. Trabajos recientes de Orkestra –ver, p. ej., Mosquera López y Larrea Basterra (2025)— ilustran la estrecha relación entre un desarrollo adecuado de las redes eléctricas y la competitividad de un territorio y el bienestar de la ciudadanía, especialmente, de un territorio con un peso elevado de sectores industriales que consumen mucha energía, como el País Vasco.
En particular, desde el punto de vista medioambiental, un desarrollo adecuado de las redes eléctricas permitirá avanzar en la descarbonización del mix eléctrico de una manera eficiente, a través de una mayor penetración de energías renovables. Además, la integración de otros recursos energéticos distribuidos (e.g., almacenamiento de energía eléctrica) inducirá mayor eficiencia en el sistema eléctrico.
La competitividad económica de la industria intensiva en energía, muy relevante en el País Vasco, también depende de un desarrollo adecuado de las redes eléctricas, que permitirán a las empresas reducir sus facturas energéticas, facilitando su posicionamiento en los mercados en un contexto geopolítico complicado, y tener acceso a energía más limpia, lo que contribuirá a alcanzar los objetivos de descarbonización y otros requerimientos regulatorios impuestos sobre las empresas intensivas en energía (p. ej., ligados a la Directiva RED III).
El desarrollo de nuevos proyectos industriales (y el crecimiento de proyectos en marcha) que dependen del consumo de energía eléctrica permitirá incrementar el volumen de ingresos, el valor añadido y el empleo asociado a la industria intensiva en energía eléctrica y a las cadenas de valor asociadas (p. ej., manufactura de componentes y nuevas tecnologías y equipamientos para la descarbonización de distintos sectores, servicios especializados relacionados con la digitalización y con la adopción de nuevas tecnologías, etc.).
La sustitución de combustibles fósiles por energía eléctrica y el desarrollo de las cadenas de valor asociadas a las redes eléctricas inteligentes con un marcado componente de innovación (tanto en tecnologías como en modelos de negocio) y una fuerte orientación a los mercados internacionales permitirán también capturar ganancias asociadas a una mejora de la balanza comercial.
En el plano social, el desarrollo de redes de distribución avanzadas está asociado a un mayor bienestar social (inducido por menores costes energéticos y un mejor acceso a la energía de colectivos vulnerables), a empleos de calidad, al desarrollo de nuevas capacidades y conocimientos que incrementan el stock de capital humano y al empoderamiento de los consumidores (p. ej., a través del desarrollo de soluciones de autoconsumo, el impulso de comunidades energéticas, un mayor control del consumo energético, etc.).
Un desarrollo de mayor “inteligencia” en las redes de distribución permitirá también desarrollar sistema de distribución avanzados que facilitarán la gestión eficiente del sistema eléctrico en un contexto de penetración de múltiples recursos energéticos distribuidos, con el consiguiente ahorro de recursos financieros y energéticos, sino, además, poner en valor los recursos naturales del territorio, actuar como plataformas de innovación e impulsar los mercados de flexibilidad (Fernández Gómez y Menéndez Sánchez, 2019).
En definitiva, desarrollar de forma adecuada las redes eléctricas en los próximos años resulta esencial para descarbonizar la economía y garantizar la competitividad empresarial e industrial y el bienestar de la ciudadanía en el País Vasco y en España.
3. ¿Cuál es la razón de la insuficiente capacidad de acceso a las redes eléctricas?
La principal razón de este cuello de botella en las redes de distribución es que la creciente demanda de conexiones no se ha visto acompañada, en los últimos años, de inversiones al ritmo necesario para desarrollar, reforzar y transformar las redes eléctricas y adecuarlas al nuevo contexto del sistema eléctrico.
Los insuficientes volúmenes de inversión en las redes se deben a que el modelo vigente de regulación y retribución de la actividad de distribución no es apto (“fit for purpose”, en inglés en la literatura especializada) para hacer frente a los retos del futuro, como se explica a continuación, y, en concreto, para responder de manera eficiente a los cambios en marcha en el sector eléctrico.
El sector eléctrico se enfrenta a un contexto de cambios rápidos y profundos
El crecimiento de la demanda eléctrica y de las peticiones de nuevas conexiones a las redes de distribución y de incremento de la potencia en muchos de sus nudos se debe a diversos factores, como:
- la necesidad de continuar desarrollando e integrando las energías renovables (y, en particular, de instalaciones de generación, de pequeño, mediano y gran tamaño, conectadas en las redes de distribución);
- la irrupción de otros recursos energéticos distribuidos, con creciente penetración en el sistema eléctrico, como las instalaciones y dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica;
- la demanda de potencia eléctrica ligada a la descarbonización y a la utilización de nuevas tecnologías y vectores energéticos (como el hidrógeno renovable o los gases renovables) en sectores como el sector de la edificación, el sector comercial, el sector del transporte (p. ej., en puertos o carreteras) y, de manera especial, el sector industrial;
- el avance, lento pero constante, de la movilidad eléctrica; y
- la aparición de nueva demanda asociada a la creciente digitalización y utilización de herramientas de inteligencia artificial, como la proveniente de centros de datos.
El ritmo de incremento de esta nueva demanda de potencia de acceso a las redes depende de múltiples factores tecnológicos, de mercado y regulatorios y está sujeto a incertidumbre y volatilidad.
En cualquier caso, la expectativa para los próximos años es de un fuerte incremento de la demanda de energía eléctrica. Un estudio reciente de EY estima que la demanda eléctrica en España podría crecer entre un 33% y un 54% entre 2025 y 2030, alcanzando entre unos 305 y unos 360 TWh y llegando a un crecimiento acumulado de entre el 64% y el 105% en 2035 (EY, 2025). Este incremento estaría asociado a la electrificación de procesos en la industria (por debajo de 400ºC), la utilización de bombas de calor en el sector de la edificación, la expansión del vehículo eléctrico y nuevas fuentes de consumo de energía eléctrica (hidrógeno renovable, centros de datos, puertos, plantas desaladoras).
Por otro lado, las empresas de distribución no solo deben reforzar y desarrollar las redes para acomodar el crecimiento de la demanda eléctrica en los distintos sectores (edificación, comercial, industrial, movilidad…), sino que, además, deben adaptarlas para operar de manera eficiente y garantizando la seguridad y calidad del suministro en el nuevo entorno de descentralización de los activos energéticos y de integración en las redes de distribución de recursos energéticos de distinta naturaleza (generación, flexibilidad de la demanda, almacenamiento, vehículos eléctricos).
El modelo vigente de regulación y retribución de la actividad de distribución no resulta adecuado para hacer frente a los cambios en marcha en el sector eléctrico
En las últimas décadas, las redes de distribución se han desarrollado en España bajo modelos de regulación y retribución de la actividad de distribución relativamente estándares(1) que combinan el reconocimiento de determinados costes (utilizando distintos sistemas para estimarlos) con distintos incentivos a la eficiencia y la calidad del servicio que incluyen elementos de reparto de las eficiencias obtenidas por las empresas.
El último de ellos, fijado en el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica (actualizado en diciembre de 2014, enero y noviembre de 2015 y julio de 2016)(2)(3), se basa en un tratamiento diferenciado de los costes de inversión (capex)(4) y de operación y mantenimiento (opex)(5) y en esquemas de incentivos (y penalizaciones) para mejorar la calidad del servicio, reducir las pérdidas de red y reducir el fraude en el sistema eléctrico.
El elemento más extraño e inusual del modelo retributivo vigente es el tope a la inversión anual total que pueden realizar las empresas de redes en conjunto, fijado en un monto igual a un porcentaje del PIB (0,13%, para la distribución eléctrica y 0,065% para el transporte de electricidad, excluyendo las interconexiones internacionales)(6).
Este modelo de retribución no resulta adecuado para resolver los desafíos a los que se enfrentan las empresas de distribución en el contexto actual de cambios en el sistema eléctrico por distintas razones, entre ellas las siguientes:
- Al establecer topes a la inversión, no permite necesariamente desarrollar y reforzar las redes al ritmo que requieren el crecimiento actual (y esperado) de la demanda eléctrica y la creciente penetración de recursos energéticos distribuidos.
- Al basar una buena parte de las nuevas inversiones en costes históricos, no recoge de manera adecuada la nueva realidad de las redes, con mayores niveles de automatización y digitalización, y equipos y activos que no son comparables, en prestaciones y costes, con los existentes hace unos años.
- Al estar limitada la posibilidad de revisar la planificación de las inversiones, no es suficientemente flexible como para permitir modificaciones en los planes de inversión en mitad de los periodos regulatorios por cambios en la demanda de potencia de conexión asociados a nuevos consumidores o incrementos de consumos actuales que den lugar a inversiones socialmente rentables.
El propio MITECO, en su página web, explica bien que “…[L]a regulación establecida en el Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, y el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, estaba determinada principalmente por la necesidad de contener los costes del sistema eléctrico en un momento en el que la prioridad era asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico en un contexto de menor dinamismo de la transición energética, en el que no se preveían necesidades de transformación para incorporar nuevas grandes demandas de generación o de consumo…” (MITECO, 2024).
Es decir, el modelo retributivo vigente hasta hoy se basaba en un escenario de crecimiento vegetativo del sector eléctrico muy distinto del escenario actual.
4. La respuesta descoordinada de las autoridades regulatorias (CNMC y MITECO) genera incertidumbre y riesgos que frenan la inversión en las redes de distribución
Las autoridades regulatorias (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO) son conscientes de la situación crítica en que se encuentran las redes eléctricas y sensibles ante la necesidad de actualizar el marco regulatorio y retributivo de la actividad de distribución.
El deseo de ambas autoridades regulatorios de dar respuesta urgente a la falta de capacidad en las redes de distribución mediante una actualización del marco normativo, sin embargo, ha generado una situación de elevado riesgo regulatorio para las empresas distribuidoras y un nivel de incertidumbre que puede retrasar inversiones necesarias para evitar los cuellos de botella mencionados al principio de este artículo de blog.
Esto es debido a que la CNMC y el MITECO han presentado, por separado, dos propuestas de marcos regulatorios y retributivos que son inconsistentes entre sí y representan cambios significativos respecto del modelo actual.
La falta de coordinación entre las dos autoridades regulatorias y el hecho de que la aprobación de la propuesta del MITECO (previsiblemente, en unos meses) invalidaría la reforma que implica el modelo de la CNMC, dificulta la toma de decisiones de inversión por parte de las empresas para los próximos años y, por tanto, la urgente adaptación de las redes a la realidad de la nueva demanda de conexiones, y pone en riesgo la captación de recursos en mercados de capitales que, como es bien conocido desde hace mucho tiempo, penalizan la incertidumbre y la arbitrariedad de los marcos regulatorios y dan lugar a menores volúmenes de inversión (Iishi & Yan, 2004; Billingsley & Ullrich, 2011; Fabrizio, 2013; Willems & Zwart, 2018; Kolev & Randall, 2024).
Propuestas de Circulares de la CNMC
Así, en julio de 2025, la CNMC sacó a consulta pública dos propuestas de Circular que tienen como objetivo actualizar el marco retributivo de la actividad de distribución (CNMC, 2025a)(7) , desconociendo, en el momento de hacerlo, que el MITECO tenía previsto hacer pública una propuesta de real decreto que actualizaría el modelo de retribución de la actividad de distribución.
La primera Circular actualiza la tasa de retribución financiera de los activos (incrementándola al 6,46%) y modifica la metodología de cálculo de algunos de los parámetros que se utilizan para estimar dicha tasa(8) (CNMC, 2025b).
La segunda Circular modifica, de manera sustantiva, el modelo de retribución establecido en el RD 1048/2013, sustituyendo a la Circular 6/2019 (CNMC, 2025c). De acuerdo con la propia CNMC, el nuevo esquema de retribución (aplicable para el periodo regulatorio 2026-2031) permite afrontar “…los desafíos de la descarbonización y digitalización del sistema eléctrico...” (CNMC, 2025a) a través de los siguientes cambios relevantes:
- El nuevo modelo se enfoca en los costes totales (i.e., es un modelo centrado en los totex) en vez de separar el tratamiento de capex y opex.
- Además, vincula una parte relevante de la retribución a la evolución de la potencia contratada, con el objetivo de evitar sobreinversiones y limitar el incremento de costes para los consumidores.
- Se simplifica el modelo, unificando conceptos retributivos y eliminando algunos ajustes que generaban carga administrativa.
- Se reformulan los incentivos a la reducción de pérdidas y a la mejora de la calidad del suministro, utilizando referencias sectoriales y estableciendo límites retributivos.
La valoración de la propuesta de la CNMC no ha sido muy positiva por parte del sector eléctrico (pwc, 2025, aeléc, 2025; Pérez, 2025). Las empresas argumentan que la tasa de retribución financiera propuesta (6,46%) no es suficientemente elevada, es inferior a la aprobada para otras actividades reguladas en España (e.g., 6,98% en telecomunicaciones y 8,03% en infraestructuras aeroportuarias) y para las infraestructuras de redes eléctricas en otros países (que se sitúan entre el 7,3% en Finlandia o Austria y el 8,8% en Irlanda –ver aeléc (2025)—), indican que no se ha calculado utilizando las metodologías más ampliamente aceptadas en Europa(9).
Por otro lado, las empresas critican el cambio estructural del modelo de retribución de la CNMC hacia un “modelo totex” que difiere de los modelos totex estándares utilizados en otros países (como el Reino Unido)(10), señalando algunos problemas: (a) utiliza valores de referencia basados en costes históricos; (b) aplica coeficientes correctores de los ingresos reconocidos específicos para cada empresa que no generan incentivos adecuados( a la inversión; (c) limita el potencial ingreso total, independientemente de las inversiones que sean necesarias; y (d) retribuye las inversiones en función de las conexiones reales ex post.
Este modelo genera, además del riesgo regulatorio asociado a la aplicación de un modelo ad hoc (no estándar) y de metodologías de cálculo de la retribución no validadas por la teoría o por su aplicación en otros países, incentivos perversos a la inversión, desincentivando nuevas inversiones de las empresas más eficientes (con menores ratios capex/demanda conectada), limitando las inversiones en la modernización de las redes y dificultando las inversiones en zonas con mayores costes unitarios (p. ej., zonas rurales menos malladas, menos pobladas y con demanda estable o a la baja).
Propuesta de Real Decreto del MITECO
El MITECO, por su parte, abrió el 12 de septiembre de 2025 (hasta el 6 de octubre) un proceso de consulta pública sobre el “Proyecto de Real Decreto por el que se establece el volumen máximo de inversión con cargo al sistema eléctrico en las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, y el procedimiento de aprobación de los planes de inversión”.
El modelo retributivo que plantea el MITECO supone, también, un cambio significativo respecto del modelo vigente, pudiendo destacarse los siguientes cambios:
- Se establece un nuevo tope de inversión de 1.570 M€ anuales (7.700 M€ en 2026-2030) que, a efectos prácticos, incrementa el tope anterior en más de un 60%.
- Establece un nuevo procedimiento para la elaboración de los planes de inversión de las empresas de distribución que incluye un proceso de participación pública(12).
- Se establecen 4 tipos de inversiones, con requisitos y límites de inversión distintos:
- Al menos un 10% del total de inversiones debe tener como objetivo al menos uno de estos tres: (a) el control de tensión, (b) la incorporación de telemando y telecontrol dentro de los procedimientos de reposición del servicio o para garantizar la continuidad del suministro; o (c) mejorar la observabilidad de las instalaciones, las medidas o la transparencia de datos.
- Como máximo un 15% estará dedicado a inversiones anticipatorias(13); en zonas con insuficiente capacidad en las redes para conectar nueva demanda.
o Inversiones necesarias para el suministro de consumos industriales o residenciales y para la descarbonización del transporte, siempre que se aseguren solicitudes de acceso por valor de un 75% de la capacidad adicional. - Como máximo un 5% de las inversiones podrá destinarse a la adaptación de las líneas existentes a la normativa estatal de avifauna.
El sector eléctrico reaccionó de forma positiva a la propuesta del MITECO, indicando que el proceso de audiencia pública podría permitir mejorar el modelo de retribución de la actividad de distribución para incentivar las inversiones (Europa Press, 2025).
Algunos detalles del modelo del MITECO son potencialmente mejorables, para alinearlo de forma más estrecha con los principios de buena regulación (ver el siguiente apartado), incorporar elementos de flexibilidad para que el modelo retributivo recoja adecuadamente la realidad de las inversiones discretas y la dificultad para planificar los sistemas de distribución (especialmente en el contexto actual de cambio del sector eléctrico) y evitar límites ad hoc y ex ante a las inversiones (p. ej., las inversiones anticipatorias) que pueden impedir que se lleven a cabo inversiones con un valor social neto positivo, limitando el desarrollo eficiente de las redes.
Por otra parte, la propuesta de real decreto, en su redacción actual, no recoge algunas de las medidas incluidas en el derogado Real-decreto Ley 7/2025 para aliviar la situación de cuello de botella en muchos nodos de la red (p. ej., flexibilizando la asignación del uso de las posiciones en las subestaciones o permitiendo la compartición de conexiones a la red para facilitar la conexión de grandes consumidores industriales en nodos saturados de la red).
5. ¿Resulta necesario actualizar el marco regulatorio de la actividad de distribución para afrontar los desafíos medioambientales y de competitividad
Establecer un marco normativo adecuado para una actividad como la actividad de distribución de electricidad no es sencillo, como muestra la historia de la regulación del sistema eléctrico (Lesser & Giacchino, 2007; Voll & King, 2007).
La actividad de distribución de electricidad está regulada porque se considera un monopolio natural; esto es, una actividad cuyo coste será menor si la lleva a cabo una única empresa en el mercado(14)
La regulación tradicional de los ingresos de los negocios de redes de electricidad pasó de estar centrada en los llamados modelos cost-plus, en los que el regulador reconoce los costes auditados (i.e., reales) de las empresas más un margen para garantizar una rentabilidad determinada, a los llamados modelos de regulación basados en incentivos o en el desempeño (IBR, incentive-based regulation, o PBR, performance-based regulation, respectivamente), que han adoptado muchas posibles formas (Shuttleworth, 2007; Makholm, 2007)(15) .
Los nuevos modelos con incentivos evitaban problemas conocidos de la regulación cost-plus (i.e., el exceso de inversiones o gold-plating) y buscaban reducir la asimetría de información entre el regulador y las empresas reguladas (Schmalensee, 1989; Laffont & Tirole, 1993; Vogelsang, 2002, 2012; Dobbs, 2004; Joskow, 2008).
Todos estos modelos de regulación y de fijación de ingresos tenían como objetivo (económico) alcanzar la máxima eficiencia asignativa (i.e., minimización de los beneficios monopolísticos) y productiva (i.e., prestación del servicio al menor coste posible, capacidad de atracción de capital para invertir en las infraestructuras y mantenimiento de niveles adecuados de calidad del servicio (Shuttleworth & Voll, 2007; Cretì & Fontini, 2019).
Phillips (1993) identificaba seis objetivos de los modelos de regulación de las empresas: (1) garantizar tarifas razonables para los usuarios; (2) evitar beneficios (monopolísticos) excesivos; (3) evitar discriminación entre usuarios o zonas geográficas; (4) garantizar ingresos adecuados para las empresas; (5) ofrecer servicios al mayor número de usuarios que sea posible; y (6) promover el desarrollo económico y el empleo. A estos, podría añadirse un objetivo de sostenibilidad medioambiental (Lesser & Giacchino, 2007).
Por otro lado, el diseño de los modelos regulatorios y retributivos para las actividades de red debe, para favorecer el cumplimiento de los objetivos mencionados, cumplir con una serie de “principios de buena regulación” que incluyen aspectos clave relacionados con la seguridad jurídica, como la estabilidad, predecibilidad, transparencia, no discriminación y no arbitrariedad, tanto del marco regulatorio en general como del proceso regulatorio (i.e., el proceso de interacción entre el regulador y las empresas reguladas). Los “principios de buena regulación” son aplicables a todo tipo de normas y leyes y en todos los sectores de la economía(16) .
En el ámbito de la regulación de las redes eléctricas, CEER publicó en 2003 una guía con una serie de principios para garantizar el control regulatorio y la retribución de las inversiones en infraestructuras de red (CEER, 2003).
El diseño específico de los modelos de regulación y retribución de la actividad de distribución se ha vuelto más complejo en los últimos tiempos, debido a la incertidumbre sobre la evolución de la demanda, la penetración de recursos energéticos distribuidos y los avances tecnológicos y a la dificultad de definir configuraciones óptimas de activos de red en la transición hacia las redes inteligentes y metodologías para estimar los costes eficientes de la actividad (actuales y futuros) (Jenkins & Pérez-Arriaga, 2017; Bovera et al., 2021).
La velocidad de los cambios en marcha genera la necesidad de incrementar la flexibilidad y capacidad de adaptación de los modelos regulatorios(17) , dada la dificultad de estimar los costes reales de la actividad y de establecer mecanismos de incentivos que faciliten las inversiones necesarias (con un reparto adecuado entre capex y opex y entre slow y fast money)(18), den lugar a costes razonables del servicio, incentiven la innovación y la eficiencia y den lugar a un equilibrio entre los márgenes empresariales y el traspaso de los beneficios de una mayor eficiencia a los consumidores.
Entre otros factores que deben tenerse en cuenta hay que mencionar que no existe, necesariamente, un único modelo de regulación que sea óptimo en todos los contextos y que la monitorización y control ex ante y ex post que se requieren para alcanzar un equilibrio entre los objetivos y principios de buena regulación mencionados anteriormente implican la necesidad de facilitar la interacción entre empresas y regulador y que este disponga de las competencias, el conocimiento y los recursos técnicos y humanos(19) necesarios para implementar modelos complejos de regulación.
En el contexto actual, la aplicación del conjunto de “principios de buena regulación” a los modelos de regulación y retribución de las redes eléctricas debe garantizar suficiente estabilidad y atractivo para movilizar las inversiones requeridas, con largos periodos de amortización y tecnologías, equipamientos y soluciones innovadoras, y generar flujos de caja y perfiles de riesgo-rentabilidad que refuercen el posicionamiento de las empresas en los mercados de capital (ENTSO-E, 2025).
En este sentido, un aspecto especialmente relevante es la necesidad de aplicar modelos de regulación y retribución que faciliten e incentiven las llamadas “inversiones anticipatorias”. Estas son inversiones que no están destinadas necesariamente a acomodar demanda actual de conexiones a la red eléctrica, sino a reforzar, adaptar y desarrollar las redes con antelación suficiente para poder integrar nuevas demandas futuras de conexión(20) de activos de generación, demanda de consumidores finales (especialmente de la industria) y activos de almacenamiento y, de esta manera, garantizar un ritmo adecuado de electrificación (y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero) y proteger la competitividad de la industria europea mientras transforma sus instalaciones y procesos para incrementar su sostenibilidad medioambiental y aumenta el consumo de energías renovables (ENTSO-E, 2024; Eurelectric, 2024; DSO Entity, 2025).
6. Dada la situación actual, ¿cuál es la mejor respuesta regulatoria en el corto plazo?
En la situación actual, pueden plantearse tres escenarios: (a) se aprueba el modelo propuesto por la CNMC, que será posteriormente modificado, de manera sustancial, por el real decreto del Gobierno; (b) continúa aplicándose en el corto plazo el modelo actual de manera temporal (y conforme a la legalidad vigente)(21), con la actualización de determinados parámetros, principalmente la tasa de retribución financiera, y, en el horizonte de unos meses se adapta el modelo de la CNMC a las directrices propuestas por el MITECO (lanzando una nueva fase de consulta pública); y (c) se abre un debate profundo sobre la regulación de las redes eléctricas que dé lugar a un nuevo modelo regulatorio en línea con el estado del arte y las mejores prácticas internacionales y con el máximo consenso posible entre las autoridades regulatorias y las empresas.
La decisión óptima en el corto plazo debe buscar, en todo caso, un equilibrio entre la necesidad de mantener las inversiones para, al menos, 2026, y establecer un sistema que permita a las empresas invertir en el marco de un modelo regulatorio que cumpla con los principios de buena regulación y genere los incentivos adecuados para desarrollar las redes.
Modificar el modelo regulatorio y retributivo en el corto plazo (mediante las Circulares de la CNMC) con una perspectiva de modificación fundamental posterior (a través del real decreto propuesto por el MITECO) genera una situación de gran incertidumbre que limitará, seguro, las decisiones de inversión de las empresas y la capacidad de atraer capital que financie el desarrollo de las infraestructuras.
En este sentido, el planteamiento generalizado del sector eléctrico(22) de extender la vigencia del modelo actual de regulación (actualizando la tasa de retribución financiera para adecuarla a la realidad del mercado) y abrir un trámite de audiencia que permita alinear las Circulares de la CNMC con el modelo que propone el MITECO parece sensata y razonable (pwc, 2025; aeléc, 2025).
Siendo un poco más ambiciosos, tal vez sería útil, con la vista en los resultados a medio y largo plazo, abrir un debate técnico profundo, basado en el estado del arte del conocimiento y la experiencia internacional sobre modelos de regulación y retribución de la actividad de distribución en el contexto de cambio del sistema eléctrico y de incertidumbre regulatoria, de mercado y tecnológica descrito al inicio de este artículo.
Este nuevo modelo debería:
- sentar las bases de un marco general “forward looking” que pueda anticiparse y adaptarse de forma eficiente a distintos escenarios futuros (i.e., ser “future proof”);
- basarse en principios de buena regulación ampliamente aceptados;
- orientarse a la innovación con impacto social neto positivo y a resultados que beneficien al sistema en conjunto (p. ej., en términos de calidad de suministro, servicio a los clientes, conexiones de energías renovables, desarrollo de la flexibilidad y nuevos consumos que generen empleo y actividad económica, automatización y eficiencia operativa…);
- permitir que se repartan de manera adecuada las ganancias de eficiencia que induzcan entre las empresas y los consumidores
El nuevo modelo debería disponer de mecanismos de gobernanza que favorezcan las interacciones adecuadas entre los reguladores y las empresas (en el proceso de planificación y durante todas las fases del proceso regulatorio), entre la CNMC y el MITECO y entre las empresas de distribución y transporte.
Un modelo ambicioso y eficiente probablemente implica la necesidad de dotar a las entidades reguladoras encargadas del desarrollo del modelo y de su implementación, supervisión y adaptación de los conocimientos y los recursos humanos, técnicos y normativos suficientes para llevar a cabo su labor de manera óptima.
En este sentido, a juicio de quien escribe este artículo de blog, el modelo RIIO, desarrollado en el Reino Unido y mencionado en el apartado anterior, puede identificar vías y sugerir herramientas, procesos y soluciones regulatorias innovadoras que permitan plantear un nuevo modelo regulatorio de la actividad de distribución en España orientado a resolver los retos del siglo XXI.
7. Conclusiones
La situación de las redes de distribución en España (y en el País Vasco) es insostenible, dados los niveles de saturación en la inmensa mayoría de los nodos de la red en todo el territorio peninsular.
Los riesgos derivados de esta situación son elevados y bien conocidos: la ralentización del proceso electrificación (y, por tanto, de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en todo el sistema eléctrico y, en consecuencia, en toda la cadena de valor de la economía) y la pérdida de competitividad de empresas en distintos sectores (y, muy especialmente, en los sectores industriales intensivos en energía), que no podrán descarbonizar sus actividades de forma tan rápida o aprovecharse de la ventaja competitiva que supone la abundancia de recursos energéticos renovables.
Adicionalmente, la reducción de las inversiones en las redes y el consiguiente retraso en la electrificación de consumos energéticos impide que el incremento del consumo de electricidad induzca una reducción de los costes unitarios de la distribución eléctrica que se traducirían en menores peajes y, por tanto, facturas energéticas más reducidas.
La principal razón de esta situación es la falta de inversiones en las redes de distribución debida a un marco regulatorio obsoleto, que no tiene en cuenta el contexto de cambios profundos en el sistema eléctrico y que está sujeto a elevados niveles de inseguridad jurídica e incertidumbre regulatoria.
La respuesta de las autoridades regulatorias (CNMC y MITECO), sensibles a los riesgos de esta situación, ha generado aún mayor incertidumbre entre los inversores y las empresas, al plantear, simultáneamente, dos actualizaciones del marco regulatorio vigente que no son consistentes entre sí. La situación, con elevado riesgo regulatorio, reduce el atractivo de la actividad de distribución para atraer flujos de capital y da lugar a un retraso o cancelación de inversiones en las redes y en proyectos industriales que potencialmente generarían empleo y actividad económica.
En este contexto, la solución más razonable pasa por extender la vigencia del modelo regulatorio actual, actualizando la tasa de retribución financiera para que se lleven a cabo las inversiones planificadas para el resto de 2025 y 2026, y, simultáneamente, abrir un proceso de reflexión, evaluación y debate sobre cuál es el modelo de regulación más adecuado para la realidad de las redes de distribución en España.
Este proceso puede centrarse en un nuevo trámite de audiencia en la CNMC para alinear sus Circulares con las propuestas recogidas en el borrador de real decreto del MITECO, evitando así la situación, muy desfavorable para la inversión y para los consumidores (especialmente, industriales), que supondría la aprobación de las Circulares de la CNMC con su redacción actual y su derogación en pocos meses al implementar el nuevo modelo propuesto por el MITECO.
Siendo más ambiciosos, podría desarrollarse un marco regulatorio innovador, basado en el estado del arte y en las experiencias exitosas y buenas prácticas internacionales, que siente bases adecuadas para el avance en la electrificación y la descarbonización de la economía y para garantizar a las empresas industriales un acceso a energía segura, competitiva y limpia.
8. Referencias
- aeléc. (2025, 9 de septiembre). Los mapas de capacidad revelan la saturación de la red de distribución eléctrica (83,4%) y refuerzan la necesidad de inversión para conectar a la demanda [noticia en página web]. https://aelec.es/mapas-de-capacidad-saturacion-de-la-red/
- Baumol, W.J., Panzar, J.C. & Willig, R.D. (1982). Contestable Markets and the Theory of Industry Structure. New York: Harcourt Brace Jovanovich. https://archive.org/details/contestablemarke0000baum
- Belinchón, F. (2025, 9 de septiembre). El mapa de una red eléctrica al límite: País Vasco, Aragón, Andalucía y Cataluña, entre las comunidades más saturadas [noticia en página web]. El País. https://elpais.com/economia/2025-09-10/el-mapa-de-una-red-electrica-al-limite-pais-vasco-aragon-andalucia-y-cataluna-entre-las-zonas-mas-saturadas.html
- Billingsley, R.S. & Ullrich, C.J. (2011). Regulatory Uncertainty, Corporate Expectations, and the Postponement of Investment: The Case of Electricity Market Deregulation. Mimeo. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1944217
- Boletín Oficial del Estado. (2015). Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/39/con
- Boletín Oficial del Estado. (2019). Circular 6/2019, de 5 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18261
- Bovera, F., Delfanti, M., Fumagalli, E., Lo Schiavo, L. & Vailati, R. (2021). Regulating electricity distribution networks under technological and demand uncertainty. Energy Policy, 149, 111989. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111989
- CEER. (2003). Principles on regulatory control and financial reward for infrastructure. https://www.ceer.eu/wpcontent/uploads/2024/04/CEERPRINCIPLESINFRASTRUCTURE_REGULATORYCONTROL_FINANCIALREDF.PDF.pdf
- CNMC. (2025a, 10 de julio). La CNMC propone una tasa de retribución financiera para las redes de energía eléctrica del 6,46 %, frente al 5,58 % del periodo anterior [nota de prensa]. https://www.cnmc.es/prensa/circulares-retribucion-electrica-20250710
- CNMC. (2025b). Propuesta de Circular xx/2025, de xx de xx, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se modifica la Circular 2/2019, de 12 de noviembre, por la que se establece la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, y regasificación, transporte y distribución de gas natural, y se establece la tasa de retribución financiera aplicable a las actividades de transporte, operación del sistema y distribución de energía eléctrica en el periodo regulatorio 2026-2031. https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Energia/Consulta%20Publica/01_CIR_DE_002_24_Circular_TRF_aud.pdf
- CNMC. (2025c). Propuesta de Circular X/2025, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Energia/Consulta%20Publica/1_%20CIR_DE_006_24_Proyecto%20de%20CIR%20retribuci%C3%B3n%20distribuci%C3%B3n%20tr%C3%A1mite%20de%20audiencia.pdf
- Cretì, A., & Fontini, F. (2019). Economics of Electricity: Markets, Competition and Rules. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316884614
- Dobbs, I.M. (2004), Intertemporal price cap regulation under uncertainty. The Economic Journal, 114, 421-440. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2004.00215.x
- DSO Entity. (2025). Anticipatory Investments. An Initial Regulatory Discussion. Task Force in Investment Funding and Finance. https://eudsoentity.eu/wp-content/uploads/2025/02/Paper-on-anticipatory-investment_FINAL-PDF.pdf
- ENTSO-E. (2024). Anticipatory Investments. ENTSO-E Position Paper. Working Group Economic Framework. https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/Publications/Position%20papers%20and%20reports/2024/241201_entso-e_pp_anticipatory_investments.pdf
- ENTSO-E. (2025). European Grids Package: ENTSO-E Recommendations Simplify the legislative framework and ensure timely development of critical electricity infrastructure. https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/Publications/Position%20papers%20and%20reports/2025/WEB_ENTSO-E_AP_European_Grids_Package_250909.pdf
- Eurelectric. (2024). How can DSOs rise to the investments challenge? Implementing Anticipatory Investments for an efficient distribution grid. https://www.eurelectric.org/publications/how-can-dsos-rise-to-the-investments-challenge-implementing-anticipatory-investments-for-an-efficient-distribution-grid/
- Europa Press. (2025, 17 de septiembre). Las eléctricas ven positivo el plan del Gobierno para impulsar las redes y confían en mejora de la retribución. Europa Press. https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-electricas-ven-positivo-plan-gobierno-impulsar-redes-confian-mejora-retribucion-20250917133911.html
- European Commission. (2021). Better Regulation: Guidelines and Toolbox. https://commission.europa.eu/law/law-making-process/better-regulation/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en
- EY. (2025, 26 de septiembre). Estimación del potencial de la demanda eléctrica en España y de las inversiones a realizar en la red de distribución [nota de prensa]. https://www.ey.com/es_es/newsroom/2025/09/estimacion-del-potencial-de-la-demanda-electrica-en-espana
- Fabrizio, K.R. (2013). The Effect of Regulatory Uncertainty on Investment: Evidence from Renewable Energy Generation. The Journal of Law, Economics, and Organization, 29(4), 765–798. https://doi.org/10.1093/jleo/ews007
- Fernández Gómez, J. y Menéndez Sánchez, J. (2019). Las redes inteligentes y el papel del distribuidor de energía eléctrica. Cuadernos Orkestra 54/2019. Donostia-San Sebastián: Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad (Fundación Deusto). https://www.orkestra.deusto.es/es/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/1716-redes-inteligentes-papel-distribuidor-energia-electrica
- i-DE. (2025a). Mapa de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica. https://www.i-de.es/conexion-red-electrica/produccion-energia/mapa-capacidad-acceso
- i-DE (2025b). Datos Mapa Generación i-DE. https://www.i-de.es/documents/1951486/5444027/2025_09_09_R1-001_Generacio%CC%81n.pdf
- Ishii, J. & Yan, J. (2004). Investment under Regulatory Uncertainty: U.S. Generation Investment since 1996. Center for the Study of Energy Markets, Working paper #127, March. https://haas.berkeley.edu/wp-content/uploads/csemwp127.pdf
- Jenkins, J.D. & Pérez-Arriaga, I.J. (2017). Improved regulatory approaches for the remuneration of electricity distribution utilities with high penetrations of Distributed Energy Resources. The Energy Journal, 38(3), 63-91. https://doi.org/10.5547/01956574.38.3.jjen
- Joskow, P.L. (2007). Regulation of Natural Monopoly. En A.M. Polinsky & S. Shavell (eds.), Handbook of Law and Economics, Vol. 2, 1227-1348. Ámsterdam: Elsevier. https://www.sciencedirect.com/handbook/handbook-of-law-and-economics/vol/2/suppl/C
- Joskow, P.L. (2008). Incentive regulation and its application to electricity networks. Review of Network Economics, 7(4). https://economics.mit.edu/sites/default/files/2022-09/Incentive%20Regulation%20and%20its%20Application%20to%20Electricity%20Networks.pdf
- Joskow, P.L. (2024). The Expansion of Incentive (Performance Based) Regulation of Electricity Distribution and Transmission in the United States. MIT-CEEPR Working Paper Series WP 2024-01. https://ceepr.mit.edu/wp-content/uploads/2024/01/MIT-CEEPR-WP-2024-01.pdf
- Kan, K. & Wang, Y. (2025). Natural Monopoly Reconsidered: Market Size, Fixed Costs, and the Limits of Cost Subadditivity. Mimeo (July 02, 2025). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5336719 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5336719
- Kolev, A. & Randall, T. (2024). The effect of uncertainty on investment. Evidence from EU survey data. European Investment Bank Economics Working Papers 2024/02. https://www.eib.org/attachments/lucalli/20240131_economics_working_paper_2024_02_en.pdf
- Laffont, J.-J. & Tirole, J. (1993). A Theory of Incentives in Procurement and Regulation. MIT Press Books, The MIT Press. https://ideas.repec.org/b/mtp/titles/0262121743.html
- Lesser, J.A. & Giacchino, L.R. (2007). Fundamentals of energy regulation. Vienna, VA: Public Utilities Reports, Inc. https://www.econbiz.de/Record/fundamentals-of-energy-regulation-lesser-jonathan/10003476469
- Makholm, J.D. (2007). Elusive efficiency and the X-factor in incentive regulation: The Törnqvist v. DEA/Malmquist dispute. En S.P. Voll & M.J. King (eds.), The Line in the Sand: The Shifting Boundary Between Markets and Regulation in Network Industries, pp. 95-116. NERA Economic Consulting. ISBN-13 978-0974878843. https://www.nera.com/insights/publications/2007/the-line-in-the-sand-the-shifting-boundary-between-markets-and-.html?lang=en
- MITECO. (2024). Consulta pública previa sobre la modificación del límite de inversiones en redes. https://www.miteco.gob.es/es/energia/participacion/2024/detalle-participacion-publica-k-682.html
- Montero, F. (2025, 9 de septiembre). La saturación de la red eléctrica en Euskadi llega al 100% y frena la atracción de nuevas inversiones [noticia en página web]. El Correo. https://www.elcorreo.com/economia/saturacion-red-electrica-euskadi-llega-100-frena-20250909142817-nt.html
- Mosquera López, S. y Larrea Basterra, M. (2025). El valor de las redes eléctricas para la competitividad del País Vasco. Cuadernos Orkestra 01/2025. Donostia-San Sebastián: Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad (Fundación Deusto). https://doi.org/10.18543/IZOB2814
- Ofgem. (2025a). Electricity distribution price control 2023 to 2028 (RIIO-ED2). https://www.ofgem.gov.uk/energy-regulation/how-we-regulate/energy-network-price-controls/electricity-distribution-price-control-2023-2028-riio-ed2
- Ofgem. (2025b). RIIO-1 Electricity Distribution Annual Report: 2022-23. https://www.ofgem.gov.uk/transparency-document/riio-1-electricity-distribution-annual-report-2022-23
- Ofgem. (2025c). 2023-24 Annual Report and Accounts. https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/2025-04/Ofgem-annual-report-and-accounts-2023-2024.pdf
- Pérez, A. (2025, 2 de octubre). Tambores de guerra en el sector eléctrico: la CNMC se enroca en su plan para redes y dispara la tensión con las distribuidoras. El Español. https://www-elespanol-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20251002/tambores-guerra-sector-electrico-cnmc-enroca-plan-redes-dispara-tension-distribuidoras/1003743950110_0.amp.html
- pwc. (2025). Reflexiones para impulsar el despliegue de las redes eléctricas y aprovechar la oportunidad económica en España. Generando debate en el sector energético - Octubre 2025. https://www.pwc.es/es/publicaciones/energia/assets/reflexiones-marco-regulatorio-redes-electricas.pdf
- Shuttleworth, G. (2007). Practicalities of Price Cap Regulation. En S.P. Voll & M.J. King (eds.), The Line in the Sand: The Shifting Boundary Between Markets and Regulation in Network Industries, pp. 59-94. NERA Economic Consulting. ISBN-13 978-0974878843. https://www.nera.com/insights/publications/2007/the-line-in-the-sand-the-shifting-boundary-between-markets-and-.html?lang=en
- Shuttleworth, G. & Voll, S.P. (2007). Economic Principles of Regulation. En S.P. Voll & M.J. King (eds.), The Line in the Sand: The Shifting Boundary Between Markets and Regulation in Network Industries, pp. 7-28. NERA Economic Consulting. ISBN-13 978-0974878843. https://www.nera.com/insights/publications/2007/the-line-in-the-sand-the-shifting-boundary-between-markets-and-.html?lang=en
- Spencer Jones, J. (2025, 11 de marzo). Anticipatory investments for DSOs and TSOs. Enlit World Europe Energy Briefs. https://www.enlit.world/finance-investment/europe-energy-briefs-anticipatory-investments-for-dsos-and-tsos/
- Vogelsang, I. (2002). Incentive regulation and competition in public utility markets: a 20-year perspective. Journal of Regulatory Economics, 22(1), 5-27. https://doi.org/10.1023/A:1019992018453
- Vogelsang, I. (2012). Incentive regulation, investments and technological change. En G.R. Faulhaber, G. Madden & J. Petchey (eds.), Regulation and the Performance of Communication and Information Networks. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781781007143
- Voll, S.P. & King, M.J. (eds.). (2007). The Line in the Sand: The Shifting Boundary Between Markets and Regulation in Network Industries. NERA Economic Consulting. ISBN-13 978-0974878843. https://www.nera.com/insights/publications/2007/the-line-in-the-sand-the-shifting-boundary-between-markets-and-.html?lang=en
- Willems, B. & Zwart, G. (2018). Optimal regulation of network expansion. Rand Journal of Ecnomics, 49(1), 23-42. https://doi.org/10.1111/1756-2171.12217
- (1) En general, podrían denominarse modelos de regulación basados en resultados o incentivos (i.e., performance-based regulation, PBR, o incentive-based regulation, IBR), aunque los modelos utilizados tampoco son exactamente comparables con los modelos de referencia de este tipo que aparecen en los libros de texto. Ver una discusión sobre este tipo de modelos PBR o IBR en Joskow (2024).
- (2) Ver https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13767.
- (3) El Real Decreto 1125/2021, de 21 de diciembre de 2021, regula la concesión de subvenciones directas a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la realización de inversiones, durante el periodo 2021-2023, de digitalización de redes de distribución de energía eléctrica y en infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- (4) Grosso modo, se recupera cada año un valor igual al producto del valor residual de la base de activos por una tasa de retribución financiera más el término de amortización.
- (5) Grosso modo, el modelo separa los costes de operación y mantenimiento de (a) activos de alta tensión; (b) activos de baja tensión; y (c) otros costes no directamente relacionados con los activos eléctricos. A cada uno de estos costes se le aplica un factor de eficiencia. Además, se aplica una corrección para tener en cuenta tanto la proporción de activos puestos en marcha antes y después del 1 de enero de 2011 como el retardo entre la autorización de explotación de una instalación y el inicio del devengo de su retribución
- (6) En concreto, el volumen anual de inversión de la red de distribución de energía eléctrica puesto en servicio en el año n y con derecho a retribución a cargo del sistema en el año n+2 no podrá superar dicho tope del 0,13% del PIB.
- (7) Los periodos de consulta pública finalizaron el 4 de agosto y el 7 de agosto de 2025
- (8) De acuerdo con un modelo de coste de capital medio ponderado (weighted-average cost of capital, WACC).
- (9) En particular, en relación con el cálculo de parámetros (tomando decisiones metodológicas que sesgan a la baja la estimación de la tasa de retribución financiera) como la prima de riesgo de mercado, el coeficiente beta y la prima de riesgo de la deuda, dentro del modelo WACC.
- (10) Ver Ver Ofgem (2025a).
- (11) En concreto, en el caso del capex, la retribución está directamente correlacionada con la ratio entre coste de conexión y potencia conectada. Esto, en contra de los objetivos de eficiencia y electrificación, reduce los ingresos de empresas con menores costes y mayor potencia conectada. En el caso del opex, se utilizan los costes históricos de cada empresa (sin tener en cuenta la mayor complejidad de los nuevos sistemas de distribución más digitalizados y con mayor penetración de recursos energéticos distribuidos y sin tener en cuenta la diferencia de costes operativos en función de la orografía y la configuración de los sistemas de distribución) y se aplican recortes (“de eficiencia”) que están directamente correlacionados con el tamaño de la empresa.
- (12) En el caso de la actividad de distribución, los planes de inversión propuestos por las empresas deberán ser aprobados por la Secretaría de Estado de Energía, previo informe de la CNMC, tras dicho trámite de audiencia pública. En el caso de la actividad de transporte, se mantiene el procedimiento actual de planificación, liderado por el MITECO y que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros teniendo en cuenta informes de las Comunidades Autónomas y del propio MITECO.
- (13) Las “inversiones anticipatorias” son inversiones que cumplen con una de las siguientes condiciones: (1) que su demanda en los tres años siguientes no esté asegurada; (2) que permita conectar demanda en zonas donde la carencia o insuficiencia de la red existente impida el crecimiento de esta; (3) tenga un efecto dinamizador en las demandas de la zona en los siguientes tres años.
- (14) Esto implica que el coste de producción de un bien o servicio (en este caso, distribución de energía eléctrica) es menor cuando dicho bien o servicio lo fabrica u ofrece una única empresa, debido a economías de escala y o alcance en el desarrollo de la actividad. Ver Baumol, Panzar & Willig (1982), Joskow (2007) o una revisión general de la cuestión de la subaditividad de costes en Kan & Wang (2025).
- (15) Entre ellas, destacan los modelos de techos de ingresos (R-X) o precios (IPC-X), en los que la evolución de los ingresos o precios se ajusta por un factor X para incentivar mayor eficiencia.
- (16) Por ejemplo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, identifica en el artículo 129 los siguientes principios de buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia (Boletín Oficial del Estado, 2015). En la Unión Europea, la Comisión Europea incluye entre los principios para el desarrollo de una “mejor regulación” que el enfoque del marco regulatorio sea holístico y coherente, proporcional a los impactos esperados, participativo, basado en evidencia empírica y datos, transparente y adaptable (i.e., que incorpore los aprendizajes que genere la experiencia) (European Commission, 2021). La “buena regulación” debe cubrir todo el ciclo de las políticas (diseño, adopción, implementación, aplicación, evaluación y revisión) y utilizar herramientas adecuadas de planificación, consulta con todas las partes interesadas, evaluación de la eficiencia y calidad, análisis de impactos, etc.
- (17) Modelos de regulación como el modelo RIIO (Regulation= Revenue = Incentives + Innovation + Outputs) en el Reino Unido (un “modelo totex”) muestran como la innovación regulatoria puede ayudar a afrontar el reto de la información asimétrica y el establecimiento de incentivos adecuados a la eficiencia, la innovación y la inversión (Ofgem, 2025a,b). Ver también Fernández Gómez y Menéndez Sánchez (2019).
- (18) La distinción entre slow y fast money hace referencia a los costes que se incorporan a la base regulada de activos (regulatory asset base) y se recuperan mediante su amortización y la aplicación de un coste de capital y los que se incorporan a los ingresos de las empresas en el año en el que se incurren.
- (19) Como referencia, cabe destacar que el coste en el que incurrió Ofgem en el año fiscal 2023/2024 en la realización de sus actividades como regulador energético fue de 125,8 millones de libras esterlinas (Ofgem, 2025c, p. 41).
- (20) La decisión de llevar a cabo estas inversiones se toma teniendo en cuenta que existe un riesgo de no materialización de toda la demanda futura esperada y que mantener un ritmo adecuado de electrificación y descarbonización de la demanda final requiere que exista capacidad disponible en las redes (aunque eso pueda suponer una baja tasa de utilización en los años iniciales de vida de las nuevas instalaciones).
- (21) De acuerdo con el artículo 3 de la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, “…los parámetros técnicos y económicos objeto de la metodología de retribución podrán ser modificados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia antes del comienzo de cada periodo regulatorio…” (Boletín Oficial del Estado, 2019). Esto no significa, sin embargo, que tengan que ser modificados, necesariamente.
- (22) Además de las empresas eléctricas, otras asociaciones empresariales e industriales abogan por esta solución para el corto plazo.

Jorge Fernández
Jorge Fernández es investigador sénior y coordinador del área de energía de Orkestra, desde marzo de 2018. Doctor en Economía por la Universidad de Georgetown (Washington DC), Jorge cuenta con una amplia experiencia profesional en el sector de la energía.
Más artículos de este autor
-
2025-09-22
Expandir las energías renovables en el País Vasco es necesario y razonable -
2025-05-22
Fiscalidad energética al servicio de la competitividad industrial -
2024-07-18
Innovación y competitividad: piezas clave de una nueva política industrial verde de la UE -
2024-05-07
Fiscalidad de la electricidad y competitividad industrial