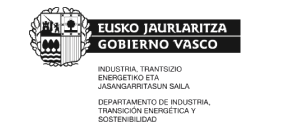Limpiar y cargar minerales durante largas jornadas, agotadoras y mal remuneradas. Puede que en contacto directo con sustancias tóxicas que ponen en riesgo tu salud. Tal vez cargando con un bebé a la espalda mientras trabajas. Y mejor hacerlo en grupo para estar protegida, ya que el riesgo de agresiones sexuales es muy real. Sabiendo que tus seres queridos tienen altas probabilidades de sufrir graves heridas o enfermedades, algunas inhabilitantes de por vida, o directamente morir sepultados en esos oscuros túneles en los que hombres y niños se adentran para subsistir. Una situación de soledad impuesta que solo aumentaría tu vulnerabilidad a todo lo anterior.
Esta descripción resume posibles situaciones que viven miles de mujeres que trabajan en la minería “artesanal”(1) del cobalto en la República Democrática del Congo (RDC), el país que concentra la mayor parte de la producción mundial de este mineral(2). Hablar de cobalto es hablar de un recurso fundamental(3) para las transiciones digital y ecológica por sus múltiples aplicaciones en industrias estratégicas, entre las que destaca la fabricación de baterías eléctricas recargables (para teléfonos móviles, ordenadores, vehículos eléctricos, etc.)(4). La alta demanda de cobalto desde los países industrializados, junto con la concentración de yacimientos fácilmente accesibles en la RDC, da lugar a una intensa actividad minera en determinadas regiones de este país. Esto tiene implicaciones económicas y geopolíticas en todo el mundo, pero también medioambientales y sociales allí donde se extrae el cobalto.
Sobre estas últimas, es bien conocido que numerosas organizaciones e investigaciones han denunciado y documentado ampliamente cómo el suministro mundial de cobalto hunde sus raíces en una trágica combinación de condiciones laborales precarias y de alto riesgo, el empleo de mano de obra infantil, trabajo forzoso o servidumbre, desplazamiento de población y violencia generalizada ligada a conflictos armados en la RDC(5).
Distribución de los principales yacimientos y áreas de explotación de cobalto de la RDC, en la frontera del país con Zambia. Corresponde a las provincias de Lualaba y Haut-Katanga (ambas antes parte de la región histórica de Katanga). Fuente: U.S. Geological Survey.
Entre los trabajos sobre este tema, seguramente muchas personas que lean este post ya conocerán el libro Cobalto Rojo(6), que contribuye en esta labor de denuncia y divulgación sobre los orígenes del cobalto. Su autor, el escritor e investigador Siddharth Kara (especialista en trata de seres humanos y formas de esclavitud moderna), narra los viajes que realizó a la RDC para conocer de cerca la realidad de la minería artesanal del cobalto.
El relato de Kara se centra en describir las peligrosas condiciones laborales y la (impune) participación habitual de mano de obra infantil en trabajos ligados a la minería, y cómo estos fenómenos subyacen bajo una caótica red de intermediarios en los comienzos de la cadena de suministro de cobalto. Sobre la base de esta temática, el trabajo de Kara también presta atención a mujeres que el autor se va encontrando en diversos puntos de su recorrido y que también juegan un papel en la extracción del cobalto, aunque aparentemente secundario. La situación de estas mujeres representa una faceta todavía más opaca en relación con el cobalto, de acuerdo con el propio Kara y otras fuentes(7). Por ello, el propósito de este post ha sido reunir y organizar los casos y testimonios de mujeres diseminados a lo largo del texto de Cobalto Rojo, tratando de darles así unidad y fuerza e intentar contribuir a dar visibilidad a esta realidad poco conocida.
Cabe señalar que, si bien este post se centra las experiencias de Kara, otras personas también han documentado sus investigaciones sobre el terreno y prestado especial atención a la situación de las mujeres, como Dorothèe Baumann-Pauly, Roy Maconachie o Benjamin Sovacool, entre otras. Se recomienda también los reportajes “The Cobalt Pipeline” o “Blood Cobalt” que incluyen vídeos y fotografías en los que se aprecian bien algunas de las escenas descritas en este post, como el lavado de mineral por parte de las mujeres o el descenso en precarios túneles de minería.
Las siguientes son algunas de las historias detrás de las mujeres del cobalto.
1. Un papel activo de las mujeres
La minería artesanal del cobalto es un sector fuertemente masculinizado, como en general la extracción y tratamiento de recursos minerales en todo el mundo. Pero las mujeres y niñas también forman parte de la cadena de tareas en la obtención artesanal del cobalto.
Tal como se aprecia en varios puntos del relato de Kara, la mayoría de ellas lo hacen en el lavado, tamizado y clasificación de rocas en balsas de agua, lagos o ríos (laveuses), antes de llenar sacos para la venta de la mena a intermediarios. Parece habitual que esta actividad tenga lugar dentro de estructuras familiares o grupos de confianza en los que se subdividen las tareas. Algunas de ellas disponen de instrumentos como tamices, pero Kara también se encuentra a niñas lavando rocas en arroyos sin siquiera disponer de uno y utilizando sacos de rafia para ello. La investigación de Baumann-Pauly indica que este rol principal de lavado de mineral se puede deber a algunas supersticiones o creencias tradicionales, según las cuales la presencia de mujeres en las excavaciones reduce la calidad del cobalto o incluso lo hace desaparecer (algunos las llaman “serpientes” o nyoka en swahili).
No obstante, también hay muchas mujeres que se dedican a cavar o rebuscar en la tierra en busca de cobalto, aunque sea por su cuenta. Kara se encuentra con algunas de ellas, adolescentes, que lo hacen cargando con sus bebés a la espalda o dejándolos en cajas de cartón bajo el sol, mientras trabajan tratando de conciliar su cuidado con la dureza de las condiciones, en las que los pequeños están expuestos a la inhalación del polvo que se levanta al cavar. Como veremos más adelante, también hay mujeres embarazadas asumiendo los riesgos que conlleva trabajar en las explotaciones.
Una mujer posa a su bebé en una caja de cartón mientras trabaja en la búsqueda de cobalto. Fuente: Siddharth Kara en The Independent.
2. Condiciones tóxicas de trabajo
Uno de los grandes problemas del trabajo precario y sin protección con minerales es la exposición a sustancias tóxicas para el cuerpo humano. En el caso de las mujeres, este riesgo se da principalmente en la labor de lavado de mineral. Algunas mujeres con las que Kara habla padecen ardor en la piel o malestar estomacal y califican el agua de “veneno”. El testimonio de una mujer que se dedica al lavado de mineral explica que la exposición a sustancias tóxicas conlleva enfermar habitualmente y un gasto importante en los medicamentos a los que pueden acceder, lo que resta capacidad económica a las familias (por ejemplo, para que hijas o hijos vayan a la escuela). La gravedad de las consecuencias de esta exposición puede dar lugar a abortos o trastornos congénitos. La investigación de Roy Maconachie explica varios de estos efectos, así como la proliferación de malaria o fiebre tifoidea en las balsas de lavado.
Mujeres lavando mineral para la venta de cobalto. Fuente: “Bloody Batteries”, de Luca Catalano Gonzaga, en Witness Image.
Junto con el trabajo en el lavado de la mena, Kara también describe otras formas de contaminación de la población, como los vertidos de las concesiones en ríos donde las mujeres lavan la ropa, los hombres pescan y los niños juegan chapoteando. También habla de polvo procedente de los procesos industriales de tratamiento de mena, que se deposita en la gente y las casas.
Sin embargo, hay ejemplos que muestran cómo se puede reducir la exposición a sustancias tóxicas. Kara visita un par de proyectos piloto de la provincia de Lualaba ideados para formalizar y mejorar las condiciones de la minería artesanal. Aunque Kara observa deficiencias, como que hay mujeres que no disponen de equipos de protección para el lavado de mineral, sí encuentra evidencias de mejoras en materia sanitaria, como suministro de agua limpia, aseos y algunos equipos de protección para mujeres y hombres. Si bien hay asimetrías importantes entre los proyectos que visita, un elemento común llamativo son los carteles en los que se prohíbe la entrada, entre otros, a mujeres embarazadas, lo que sugiere que es una situación recurrente en este tipo de explotaciones. La investigación de D. Baumann-Pauly muestra la importancia de estos proyectos piloto, cuyo fracaso tiene un impacto desproporcionalmente mayor sobre mujeres que sobre hombres.
Cartel que prohíbe la entrada a mujeres embarazadas, menores y asumir cargas pesadas en la mina de Mutoshi (RDC) en diciembre de 2022. Fuente: Dorothèe Baumann-Pauly en SWI swissinfo.ch.
3. Trato desigual en las mismas tareas
Un guía le explica a Kara que los intermediarios(8) siempre pagan menos a las mujeres que a los hombres por la misma cantidad de cobalto y que, por esa razón, solo las mujeres que trabajan por su cuenta se encargan también de vender el cobalto. Esto lo confirman más adelante un grupo de mujeres que lavan el mineral en un lago, denunciando que tampoco logran un trato más justo vendiendo directamente en los puestos de venta(9), donde nunca les ofrecen pagar más del 2 % de contenido en cobalto de la mena, incluso si resulta evidente que el porcentaje es mayor. Como resultado, sus ingresos apenas superan el dólar diario, a pesar de duras jornadas de diez horas diarias que constituyen su única forma de subsistir.
En parte, esto explica por qué las mujeres participan dentro de estructuras de división del trabajo familiares o de confianza (de manera que sean hombres quienes vendan el cobalto), aunque en adelante veremos que esta no es la única razón. El caso de las adolescentes con bebés antes mencionado también muestra cómo las mujeres pueden delegar en hombres para que vendan por ellas el cobalto que recogen y lavan. No obstante, esto puede ocurrir en ausencia de medios para transportar el material por sí mismas (en parte, limitadas por el cuidado de los bebés) y no tiene por qué implicar necesariamente un trato más justo.
4. Espiral de vulnerabilidad
La falta de alternativas para ganarse la vida se ve agravada por la situación que muchas familias, o mujeres en solitario, enfrentan debido a la muerte o enfermedad de miembros de la familia que traen un sustento importante a casa trabajando en la minería, o bien por situaciones de abandono. Muchas madres y abuelas se quedan solas para criar hijos y nietos, lo que puede hacer que se vean obligadas a enviar a niños y niñas a trabajar en la minería artesanal. Tal como expresa Kara, se espera de las mujeres que lleven las riendas de sus hogares y se ocupen de sus hijos, a pesar de los salarios y condiciones de miseria de sus trabajos en la minería del cobalto. Se puede dar la situación de que, cuando una mujer viuda se casa de nuevo, el nuevo hombre expulsa a los hijos del matrimonio anterior de casa, los cuales tienen que encontrar la manera de sobrevivir.
Además, como veremos a continuación, muchas mujeres se ven arrastradas a la maternidad en solitario por verse en la necesidad de dedicarse a la prostitución o como consecuencia de violaciones en las explotaciones de cobalto o en el entorno de las mismas. Esto es especialmente crítico en niñas o mujeres jóvenes que, según un informe de la OCDE, son particularmente susceptibles de ser obligadas a ejercer la prostitución o sufrir otras formas de violencia sexual en zonas de minería, siendo más común en relación con el cobalto (40 % de los casos de trabajo infantil en minería analizados por el informe).
Estos son factores que no hacen más que alimentar el drama del trabajo infantil que Kara investiga en las explotaciones de cobalto. La obra de mano infantil conlleva, a su vez, un elevado riesgo de redundar en la soledad y la vulnerabilidad de las mujeres, ya que en los accidentes colectivos de derrumbes de túneles pueden darse casos de padres e hijos que trabajaban mano a mano y fallecen sepultados al mismo tiempo. Las frases que Kara registra de los testimonios en algunas entrevistas, tales como “trabajamos en nuestras tumbas” o “nuestros hijos están muriendo como perros”, reflejan claramente el constante temor a derrumbes mortales que sobrevuela a las familias que dependen de la minería artesanal.
Una mujer busca cobalto junto con sus hijos. Fuente: Michael Davie en Australian Broadcasting Corporation.
5. Violencia sexual
Según expresa el propio Kara, las agresiones sexuales a mujeres y niñas es la parte más invisibilizada y embrutecida de la cadena de suministro mundial del cobalto, siendo una lacra presente en casi todas las zonas de minería artesanal de la RDC visitadas durante su investigación. Una representante del Gobierno de la provincia de Lualaba, con la que Kara se reúne, confirma abiertamente varios de los hechos hasta hora referidos en relación con las mujeres en la minería como la desigualdad salarial, la falta de medidas de seguridad y, específicamente, la violencia sexual.
Los primeros testimonios en su relato sobre la gravedad de este asunto se producen a raíz de conversar con un grupo de mujeres jóvenes que están lavando mineral, quienes explican que trabajan en grupo para protegerse de las agresiones sexuales de otros mineros, transportistas y soldados. Todas las integrantes del grupo aseguran a Kara conocer a otras mujeres que ya habían sido agredidas en las propias explotaciones de cobalto, lo que Kara asocia a los bebés a la espalda de algunas de las trabajadoras. Más adelante, Kara se encuentra con otro grupo de mujeres que lava mineral en un lago, quienes explican que las agresiones físicas por parte de los soldados que patrullan la zona solo complican aún más las precarias condiciones de trabajo. La actitud protectora en las unidades de trabajo familiares o de confianza, especialmente entre mujeres, representa un elemento de sororidad necesario en un entorno tan hostil.
En su visita a los proyectos piloto que pretenden formalizar y mejorar las condiciones de trabajo de la minería artesanal, Kara confirma con el testimonio de algunas mujeres que estas se sienten más seguras trabajando dentro de este modelo. Aunque no especifican que no sufran acoso, sino “menos”, para estas mujeres hay una clara mejoría en comparación con el trabajo en otros lugares en los que se veían habitualmente expuestas a diferentes formas de acoso. Según un testimonio, esta seguridad compensaría incluso la desventaja de ganar menos dinero, mostrando la lamentable dicotomía que deben afrontar algunas mujeres a la hora de “escoger” (si es que pueden) una u otra forma digna de trabajar.
Esta exposición a la violencia sexual incrementa o se generaliza cuando entran en juego otros factores. En este sentido, cabe citar la descripción que Kara realiza sobre la localidad de Mupanja, que pone como claro ejemplo de los efectos sociales indeseados derivados de la minería artesanal, en cuyo entorno esta actividad es muy intensa y ha propiciado un rápido crecimiento de la población por la búsqueda del cobalto. Un pescador lugareño explica cómo esto ha traído consigo un aumento considerable de violencia, alcoholismo y prostitución. Se trata de una mezcla explosiva para la violencia contra las mujeres. De hecho, Kara observa allí cómo los soldados que patrullan la zona lanzan miradas lascivas a las jóvenes del lugar.
En otra parte del relato que transcurre en Kasulo (Kolwezi), un lugar que define como el punto álgido de la febril búsqueda del cobalto por parte de la población, Kara tiene la oportunidad de visitar un prostíbulo. Allí comprueba las condiciones en las que jóvenes, aparentemente de catorce años, ejercían como trabajadoras sexuales con mineros que acuden al prostíbulo porque “quieren celebrarlo, sentirse vivos” cuando reciben su salario. La situación empeoraba con los soldados, que según parece ni siquiera tenían que pagar. También es opaco lo que ocurre en los clubes de ocio privados para intermediarios chinos, en los que no se permite la entrada a los locales (a excepción de strippers). Según B. Sovacool, las trabajadoras sexuales son especialmente susceptibles de sufrir pobreza y violencia, en parte porque muchas son migrantes sin una red de apoyo local.
6. Un rostro que condensa toda la miseria
Esta frase la utiliza Kara para referirse a un caso en particular que le produce una gran impresión. En la periferia del lago Malo, Kara se topa con una chica de quince años que busca cobalto golpeando el suelo con un trozo de barra de acero. Esta chica, cuyo nombre en el relato de Kara es Elodie, presenta un aspecto visiblemente enfermizo y desmejorado que Kara asocia a un estado avanzado de infección por VIH. Trabaja cargando a su hijo a su espalda, un bebé de dos meses que también parece estar en un estado débil de salud. Al parecer, la madre de Elodie contrajo una infección mortal lavando mineral en el lago. Un año después, su padre murió aplastado en el derrumbe de un túnel de extracción de cobalto. Para sobrevivir tras quedar huérfana, se vio en la necesidad de ejercer la prostitución con mineros y soldados que la denigraban con impunidad. Así se quedó embarazada y, presumiblemente, contrajo el VIH. Su situación de maternidad le llevó también a buscar cobalto desesperadamente, pero no era suficiente y debía continuar recurriendo a la prostitución.
El caso de Elodie es especialmente duro porque reúne en una sola historia el efecto combinado de muchos de los factores de desigualdad e injusticia hasta aquí mencionados que las mujeres soportan en la minería artesanal del cobalto.
Niñas y mujeres buscan y lavan cobalto. Fuente: Siddharth Kara en Daily Mail.
7. Más allá del cobalto y la RDC
El cobalto no es el único recurso mineral en cuya extracción artesanal las mujeres sufren desigualdades y violencia. Tal como muestra la Red Nacional de Mujeres en la Minería (Renafem), esto se produce en distintos territorios de la RDC con otros muchos recursos minerales. De hecho, sería cínico escribir sobre los recursos minerales, violencia y mujeres en la RDC y no mencionar la ola reciente de violencia en el este del país, con episodios como la violación masiva y asesinato de 165 mujeres a comienzos de 2025 y que supone uno de los últimos acontecimientos de un conflicto latente y frecuentemente omitido, pero estrechamente vinculado desde hace décadas con la riqueza mineral del subsuelo de la RDC.
Las mujeres se ven en situaciones de vulnerabilidad allí donde hay minería artesanal, algo que ocurre en una amplia diversidad de geografías. Un informe del Banco Mundial cubre varios casos de estudio de mujeres, desde otros países de África (Sudáfrica, Nigeria, Sierra Leona, Ruanda, etc.) a América del Sur (Perú, Colombia) o Asia (Mongolia, Filipinas). Según crezca la demanda de minerales críticos con las transiciones ecológica y digital, es de esperar que aumente el impacto sobre colectivos vulnerables y mujeres en diferentes latitudes.
A pesar de la magnitud de este problema, no debe entenderse esto como una enmienda a las transiciones ecológica y digital, particularmente en el proceso de descarbonización de la economía. Los agentes industriales y tecnológicos están progresivamente tomando medidas para controlar el suministro de minerales (si bien la ineficacia hasta la fecha de estas iniciativas es una de las principales denuncias de Kara). Una posibilidad es la de reciclar cobalto y otros materiales. Por ejemplo, Apple ha anunciado que a partir de 2025 todas sus baterías emplearán cobalto 100 % reciclado; o fabricantes como Volvo ven en la tecnología blockchain una vía para la trazabilidad del cobalto de sus baterías. Sobre todo, será clave el desarrollo y la comercialización de nuevas tecnologías de almacenamiento que no contengan cobalto. En Euskadi, ejemplos de ello son CIC Energigune y Cidetec. Otro ejemplo es la compañía china BYD, que también ha desarrollado baterías sin cobalto.
Sin embargo, y aunque reducir el consumo o la importación tiene un importante sentido de eficiencia, sostenibilidad ambiental y autonomía estratégica, el elefante en la habitación seguirá siendo el mismo: la necesidad imperiosa de mejorar las condiciones laborales en los lugares de extracción y tratamiento de minerales, dentro de un enfoque completo de cadena de valor. Por un lado, porque la demanda de minerales críticos como el cobalto continuará aumentando e impactando, directa o indirectamente, sobre las personas que necesitan dedicarse a la minería artesanal. Por otro lado, porque incluso el flujo circular de minerales, una vez dentro de las economías desarrolladas, probablemente arrastra una huella social implícita que debe ser estimada y compensada en la medida de lo posible. Los ejemplos de programas de piloto citados por Kara y descritos en detalle por Dorothèe Baumann-Pauly, o los programas de educación (de ellas y ellos), empoderamiento y emancipación de Renafem, son muestras de cómo se puede mejorar la situación de las mujeres.
Tal como defiende S. Mosquera, la aceptación social es un factor clave en múltiples facetas del despliegue de energías renovables y otros recursos energéticos, como los vehículos eléctricos. Dicha aceptación y una mayor concienciación social también puede y debe abarcar las cadenas de valor y el origen de los recursos, exigiendo con ello un desarrollo ético y sostenible de las industrias extractivas. La búsqueda de mejores condiciones en el caso concreto de las mujeres en la minería de materias primas críticas podría incluso interpretarse como una forma de integrar la perspectiva de género, dentro de una visión holística de la movilidad sostenible o, en general, las transiciones ecológica y digital.
Existen múltiples derivadas de la complejidad de esta cuestión que podrían seguir explorándose. En el futuro podremos continuar trabajándolas en este blog y dentro de la línea de investigación de Orkestra sobre materias primas fundamentales(10).
- (1) La minería artesanal o de pequeña escala es una forma de minería informal, generalmente desarrollada por individuos o grupos pequeños, empleando instrumentos básicos sin técnicas avanzadas y con pocas medidas de seguridad. Se calcula que 8 o 9 de cada 10 personas que se dedican a la minería en el mundo pertenece a esta categoría, lo que supone un inmenso reto en términos de desarrollo sostenible.
- (2) En 2023 la RDC llegó a concentrar el 74 % del suministro mundial y se espera que en 2030 represente el 66 %. La minería artesanal representa entre el 10 y el 20 % de la producción total de cobalto de la RDC, aunque estas cifras dependen de las estimaciones y del contexto macroeconómico (e.g., precio y demanda).
- (3) Es una de las denominadas materias primas críticas. M. Larrea escribió algunos posts relacionados en este blog sobre la paradoja que estas materias primas constituyen en la transición energética o la reducción de riesgos para su suministro.
- (4) Esencialmente en baterías de litio-ion, que actualmente suponen el 90 % del mercado disponible de baterías y la principal tecnología de referencia para los vehículos eléctricos, según la IEA. No obstante, es importante aclarar que, según el mismo informe de la IEA, en 2023 el cobalto empleado en baterías para la industria de movilidad eléctrica supuso el 30 % de las aplicaciones de este mineral, mientras que el resto corresponde esencialmente a baterías portátiles para la industria electrónica.
- (5) M. Larrea ya mencionó en otro post de este blog la cuestión del cobalto en la RDC.
- (6) La obra ha ganado mucha notoriedad y difusión en medios desde su publicación en 2023 (por ejemplo, es best seller best seller de ‘The New York Times’). En España, puede verse por ejemplo esta reseña del escritor Antonio Muñoz Molina. No obstante, una revisión objetiva requiere indicar que el libro también ha recibido críticas, tales como que relaciona conceptos inconexos o que cae en estereotipos coloniales.
- (7) Más del 30 % de las personas en la minería artesanal de la RDC (no solo del cobalto) son mujeres. Pero, tal como explica la líder de la Red Nacional de Mujeres en la Minería (Renafem), la búsqueda de soluciones y mejoras está centrada en los hombres, mientras que las mujeres son sistemáticamente subestimadas e ignoradas, incluso por parte de organizaciones internacionales.
- (8) Estos intermediarios concretos son los transportistas (o négociants) que, según describe Kara, compran directamente a los mineros y las mineras artesanales en las inmediaciones de las explotaciones. La compra del cobalto se hace a ojo, sin precio fijo ni analizar el material (de ahí la facilidad para pagar menos a las mujeres).
- (9) Los transportistas o négociants llevan luego el material a puestos de compraventa (comptoirs) que sí funcionan en función de la ley de la mena. Quienes pueden hacerlo, tratan de evitar a los transportistas para vender directamente el material.
- (10) Entre otros, véase informe con Ihobe sobre materias y metales clave para la industria vasca; el libro materias primas críticas en la transición energética y digital (premiado por la Cátedra-Empresa Atlantic Copper de la ETSIME-UPM); o el capítulo de libro sobre la Critical Raw Materials Act en el contexto China-UE.

Jaime Menéndez
Jaime se unió en 2015 al Instituto como investigador predoctoral del Lab de Energía, donde ha participado en los proyectos "Transiciones Energéticas e Industriales" y “Tecnología, Transporte y Eficiencia”.