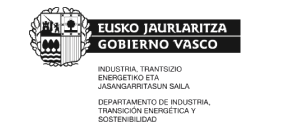La economía feminista considera que visibilizar el trabajo de cuidado es necesario para entender y en última instancia, transformar el funcionamiento de la economía hacia una economía más justa y equitativa. Es crucial comprender, por un lado, cómo el cuidado produce y contribuye a producir valor económico (economía del cuidado) y; por otro lado, la manera en la que se organiza y se distribuye dicho cuidado (organización social del cuidado).
Al hablar de cuidado, nos referimos a aquellas prácticas que las personas necesitan llevar a cabo para sobrevivir en su día a día. Incluyen: auto cuidarse; cuidar de otras personas, dependientes como niñas y niños, personas mayores, personas con discapacidades, pero también de las que no lo son; garantizar las condiciones para cuidar, preparar la comida o limpiar la casa, por ejemplo; y gestionar las tareas de cuidados, coordinar horarios, realizar trámites burocráticos o agendar visitas al centro de salud.
Como agentes que producen y distribuyen el cuidado es posible mencionar a las familias, el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias. Dicha producción y distribución es desigual, en la medida en la que son las familias y dentro de ellas las mujeres quienes asumen el trabajo de cuidado. En Euskadi, dentro del propio hogar, las mujeres asumen el 67,2% de los cuidados y tareas del hogar (Eustat 2021). En este contexto, la participación del Estado en los cuidados es puntual, prestando apoyo a hogares en situaciones de vulnerabilidad o a través de la educación escolar. ¿Y las ciudades?, ¿pueden, las ciudades, ser pensadas para cuidar? ¿pueden las ciudades contribuir a una economía más feminista e igualitaria?
Con la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo, a partir de los años setenta y la centralidad del capital en las interacciones entre las personas, la ciudad ha tendido hacia una forma de organización denominada ‘teleocracia’ según Alexander, Mazza y Moroni (2012). Esta forma de organización promueve un estilo de vida hegemónico y está centrada en dar respuesta a las necesidades de una ciudadanía de primer grado, según Chinchilla (2021). Se trata de las personas de mediana edad, de clase media y alta, que trabajan y son propietarias o arrendatarias del parque de vivienda urbano. Pueden ser mujeres, pero se trata de mujeres principalmente madres, casadas, sin discapacidades y blancas.
Esta forma de organización de las ciudades, para Kern (2021), no considera lo suficiente el trabajo de cuidado. Esto se ve reflejado en la falta de espacios de juego o de supermercados cerca de las áreas residenciales. Ante la falta de infraestructura, aquellas familias que pueden permitírselo recurren al trabajo barato de otras personas, normalmente mujeres extranjeras. Según la OIT (2019), la mayoría de las personas que trabajan en los cuidados de manera remunerada son mujeres y con frecuencia migrantes que, en muchos casos, trabajan en la economía sumergida y lo hacen en condiciones de gran precariedad y con salarios muy bajos.
Entendiendo que externalizar el trabajo de cuidado contribuye a profundizar la desigualdad entre las mujeres, Kern propone avanzar hacia una ciudad que “haga del trabajo del cuidado y de la reproducción social tareas más colectivas, menos agotadoras, más igualitarias” (2021: 63). Estos ideales se materializan en soluciones habitacionales como los co-livings: espacios en los que personas con intereses y necesidades similares, personas mayores, por ejemplo, comparten su vivienda o bloque de viviendas permitiendo que colaboren para darles respuesta. Modelos como las Supermanzanas de Barcelona o la Ciudad de los 15 minutos en París también son ejemplos de querer incluir esta lógica de cuidados en la política de desarrollo urbano.
Una ciudad que cuida, como detalla Chinchilla es para empezar una ciudad que tiene en cuenta de forma activa no solo las necesidades de los usuarias y usuarios de primer grado, sino las del resto de ciudadanía. Es una ciudad ‘permeable’ y permite que se conecten las actividades públicas y las privadas y así la producción y la reproducción social. Se trata de poblar la ciudad con servicios y comodidades para también comprar, jugar o pasar el tiempo libre además de trabajar o consumir y sin tener que cumplir una serie de condiciones ni de edad ni de estatus económico para disfrutarla. Además, según Chinchilla (2021: 52) "tiene la calidad, el detalle y la singularidad suficiente para poder ser considerada un logro común y meritorio por la comunidad que la usa y para contribuir a la construcción de identidad".
Y es que una ciudad que cuida es una ciudad pensada desde el cuidado como eje transversal que traspasa todos los ámbitos de política y actuaciones que pueda llevar a cabo por un gobierno urbano. La política urbana en todos sus ámbitos y los gobiernos de las ciudades son clave: o la propician o pueden hacer justo lo contrario. Es una cuestión de pensar para quién y para qué construimos ciudades.

Claudia Icaran
Claudia trabaja investigadora predoctoral en Orkestra, es graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Deusto y ha completado sus estudios con un Máster en Gobernanza, Desarrollo y Políticas Públicas en la Universidad de Sussex.

Miren Estensoro
Miren Estensoro es investigadora sénior de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad y docente en Deusto Business School. Es Doctora en Economía por la Universidad del País Vasco. Su investigación se centra principalmente en el desarrollo local y urbano, desarrollo económico local, la gobernanza territorial y la articulación multinivel de las políticas competitividad. La investigación acción (action-research) es la aproximación principal en su trabajo.

Timon Urs Knapp
Timon Urs Knapp tiene un máster en Ingeniería de Ventas y es investigador asociado en la Cátedra de Ingeniería de Ventas y Servicios Industriales de la Universidad del Ruhr en Bochum, Alemania. En su investigación, emplea métodos cualitativos y se centra en el fenómeno estratégico de la servitización internacional y sus implicaciones en la colaboración inter e intraorganizacional.