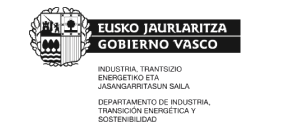HAZ CLICK AQUÍ PARA VER EL POST ORIGINAL EN EUSKERA
En las últimas semanas hemos oído a menudo que el mundo no será igual tras esta crisis provocada por el COVID-19, y que no volveremos a la "normalidad" de antes. Estamos transformando formas de estar juntos, de trabajar, de estudiar, de comprar, de alimentarnos, de viajar y, queremos creer que algunas de estas transformaciones serán para mejor. Pero, sinceramente, ¿tenemos ganas de abordar una transformación profunda? O, digan lo que digan, en realidad queremos volver cuanto antes a la normalidad anterior al COVID-19.
Una vez leí que los protagonistas de las transformaciones profundas que se han producido a lo largo de la historia no eran conscientes de la verdadera naturaleza de lo que estaban viviendo, no vieron aquellas transformaciones con la precisión que nos dan ahora el tiempo y el análisis. En el futuro, la historia pondrá también en su sitio a esta crisis, pero a nosotros nos toca ahora reflexionar, decidir y actuar a partir de una visión difusa de nuestra realidad.
Uno de los ámbitos que se ha dicho que puede salir beneficiado de la crisis del COVID-19 es el medioambiental, por lo que centro a partir de ahora esta reflexión en la emergencia climática. Para hacerle frente, según varios expertos, debemos desarrollar transiciones profundas. En los últimos 250 años el desarrollo socioeconómico se ha basado en la dependencia de los combustibles fósiles, la producción lineal (extracción, uso y desechado), la explotación de los recursos naturales, la globalización y el consumo de masa. Este modelo de desarrollo no es sostenible. Para superar esta situación, el campo de las transiciones profundas muestra un camino que incluye la economía circular y baja en carbono y nuevos modelos de producción y consumo. Todo ello exige un nuevo equilibrio entre el nivel local y el global.
¿Y cómo puede la crisis del COVID-19 contribuir al desarrollo de estas transiciones profundas? Hace unos años me quedó en el recuerdo la alegoría que el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, utilizó sobre el cambio climático: dijo que, si introducimos una rana a un recipiente con agua hirviendo, la rana salta y salva su vida; por el contrario, si metemos a la rana en agua templada y calentamos el agua poco a poco, muere sin darse cuenta de lo que le está pasando. También dijo que la humanidad ante el cambio climático es como una rana a la que poco a poco se le va calentando el agua.
El COVID-19 ha llegado al punto de ebullición en un tiempo récord y cuatro meses después de identificar el primer caso, el planeta entero está en crisis. La principal crítica que se ha hecho a los políticos ha sido no estar preparados para una situación así. Sin embargo, en la mayoría de los lugares siguiendo decisiones de los gobiernos, hemos saltado fuera del agua en un intento desesperado por salvar vidas. En muy poco tiempo hemos alterado completamente nuestro modo de vida. La crisis climática se diferencia de esta porque, aparentemente, el agua va calentándose poco a poco. Los científicos han descrito repetidamente los efectos devastadores de este proceso, pero parece que el daño nos resulta todavía lejano. Mientras que en el caso del COVID-19 las recomendaciones de los científicos se han materializado en pocos días en decisiones políticas y cambios en la actitud de la ciudadanía, las decisiones y cambios de actitud ante la emergencia climática se están transformando lentamente. Me viene a la cabeza una pregunta: ¿qué reflexiones haríamos si sintiéramos las muertes que va a traer el cambio climático concentradas en tan poco tiempo y tan cerca de nosotros? ¿Qué decidiríamos? ¿Cómo cambiarían nuestras formas de trabajar, aprender, comprar, alimentarnos y viajar? La experiencia del COVID-19 debería ayudarnos a creernos de una vez que las consecuencias de la crisis climática están cerca porque si no reaccionamos ahora, será ya demasiado tarde.
La crisis del COVID-19 tiene algo que puede ayudar en este proceso de aprendizaje. Una vez leí al pedagogo brasileño Paulo Freire describir que, exiliado en Chile huyendo de la dictadura en Brasil, llevaba aquellas vivencias en la memoria de su cuerpo y que el proceso de escribir le ayudó a revivirlas y reaprenderlas. Todos nosotros llevamos la experiencia de esta crisis del COVID-19 en la memoria de nuestros cuerpos, pero eso no significa que hayamos aprendido. De la misma manera en que Freire utilizó el proceso de escritura para revivir y reaprender sus vivencias, necesitamos algo que nos ayude a aprender. ¿Qué podemos hacer? Mi última reflexión se centra en esta pregunta.
En Orkestra en la última década hemos desarrollado diferentes metodologías para la transformación, una de las cuales es la investigación-acción. En torno a este tema estamos colaborando en la red AR+, donde se ha propuesto un modelo para desarrollar el conocimiento necesario para hacer frente a la emergencia climática. Este marco se ha denominado investigación orientada a la acción para la transformación (ART- action-oriented research for transformations). En él se plantean tres ejes necesarios para aprender de nuestras experiencias: (a) conceptualizaciones adecuadas, (b) la gestión de espacios relacionales y (c) la experimentación colaborativa. Aunque no tenemos -ni tendremos en este proceso- capacidad de entender totalmente lo que está ocurriendo, necesitamos nuevos marcos conceptuales que nos ayuden a analizar e interpretar nuestra sociedad y economía. Si miramos la realidad con las gafas de siempre, seguiremos las recetas de siempre y prevalecerán, inevitablemente, los intentos de volver a la normalidad de siempre sobre los deseos de transformación. Necesitamos además espacios relacionales, porque las soluciones a la crisis difícilmente las vamos a encontrar cada uno por nuestro lado. Empezando a nivel local y hasta llegar al nivel internacional, el problema es de todos; lo solucionamos entre todos, o no seremos capaces de solucionarlo. Este reto requiere, por lo tanto, transformar primero nuestros modelos de relación y gobernanza. Por último, no podemos esperar a tener la solución teóricamente perfecta para pasar a la acción, entre otras cosas porque la foto siempre será difusa. Por tanto, pasemos a la acción basándonos en lo que sabemos en cada momento. Con lo aprendido en la acción veremos más claro el problema y las nuevas soluciones. Así, tal vez -y solo tal vez-, las siguientes generaciones contarán que el COVID-19 nos hizo sentir el agua hirviendo en nuestra piel, y nosotros, aunque aquella vez nos quemamos, fuimos capaces de aprender a saltar a tiempo.

Miren Larrea
Miren Larrea es investigadora sénior de Orkestra. Comenzó su carrera profesional como ayudante de investigación en la Universidad de Deusto, donde realizó su tesis doctoral sobre los sistemas productivos locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.