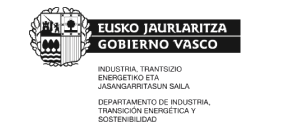El debate sobre cuáles son los sectores motores de la economía surge dentro de la corriente estructuralista de mediados del siglo XX, que subrayaba que el desarrollo económico no consistía en un mero crecimiento económico, sino que parte esencial del mismo era el cambio estructural. En su conferencia de aceptación del premio nobel, Kuznets (1973) señala que entre los seis grandes cambios estructurales que acompañan el desarrollo económico, uno de los más importantes era el cambio en la composición sectorial.
Algunos, como Clark (1940 y 1960), veían el desarrollo como una sucesión de estadios: al comienzo la economía se basa en la agricultura y las actividades extractivas; luego adquiere la industria se convierte en el mayor sector; y finalmente, a medida que continúa el progreso, los servicios se expanden y relegan a un segundo lugar a la industria. Ligada a esa visión de estadios de desarrollo, se hablaba de sector primario, secundario y terciario. Posteriormente se abandonó esa idea de una secuencia ineludible de desarrollo, que requería, por ejemplo, que para desarrollar el sector servicios fuera necesario previamente haber pasado por un proceso de industrialización; y se prefieren los nombres, más neutros, de agricultura, industria y servicios, para denominar a los tres grandes sectores. Pero siguió vigente la idea de que el desarrollo va ligado a cambio en la composición sectorial, y de que no es indiferente en qué sectores se especializa la economía.
Los análisis afloraron una serie de factores que hacían que el peso relativo del empleo del sector servicios en la economía fuera a ser cada vez mayor: el menor crecimiento de la productividad en ese sector, la mayor elasticidad de su demanda ante crecimientos de la renta, la externalización de actividades en las empresas industriales, el desarrollo del estado del bienestar, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo… No obstante, muchos autores seguían sosteniendo que la industria seguía siendo el motor de la economía porque presentaba unas características muy positivas, que los servicios no presentaban. En particular se hacía referencia a que en ella se llevaban a cabo más actividades de I+D y era más intensa la incorporación de innovaciones tecnológicas, lo que explicaba sus mayores aumentos de productividad; a que tenía un mayor efecto arrastre o tractor en los otros sectores; a que su posibilidad de exportación (y por tanto, de crecimiento basado en la demanda exterior) era mucho mayor; a que el nivel salarial medio de la industria era superior, y la dispersión salarial inferior, que en los otros sectores;… Por eso, además de rechazar que el peso de la industria medido en términos reales estuviese disminuyendo a nivel global, se sostenía que, en países desarrollados como el Reino Unido, en los que, efectivamente, la industria había declinado, las consecuencias generales para su economía habían sido muy negativas.
Ciertamente, cualquier sector que presente las características más arriba atribuidas a la industria, podría ser calificado como motor del desarrollo. Además, las realidades económicas no suelen ser uniformes e inalterables. Así las cosas, con el transcurso del tiempo, dentro del sector servicios, que ya de por sí incluía actividades más heterogéneas que la agricultura o la industria, han ido desarrollándose actividades que presentan los positivos rasgos que antes mencionábamos que se dan en la industria. E incluso, en ocasiones, de modo más pronunciado.
En particular, una serie de servicios (los relacionados con las TIC, con las telecomunicaciones, con los servicios a empresas y con las finanzas) presentan hoy día altas tasas de innovación y productividad, de internacionalización, de remuneración salarial… e, incluso presentan resultados muy superiores a los de la industria en términos de cualificación del trabajador, condiciones de trabajo y satisfacción con el empleo (OECD, 2001). Así sucede, especialmente, con los llamados servicios a empresas intensivos en conocimiento (conocidos como KIBS, por sus siglas en inglés) (Miles et al., 2018). Es más, aunque en algunos lugares esos servicios se han desarrollado traccionados por la demanda de las empresas industriales, en otros lugares (p.e. la India) el proceso ha sido el contrario. Además, en general, aunque con frecuencia se piensa lo contrario, los estudios muestran que la mayor parte de la demanda de esos servicios avanzados no procede de la industria.
Lo que un territorio debe perseguir no es tener industria per se, sino tener sectores que presenten las características que permiten calificarlos de motores del desarrollo. La industria que ha perdurado presenta esos rasgos y cabe, por eso, seguir considerándola como motor del desarrollo. Pero algunos sectores de los servicios también las presentan, e incluso en mayor medida que la industria, y por eso también deberían ser considerados motores del crecimiento.
Aunque en castellano el término industria tiende a restringirse al sector industrial, en la literatura anglosajona el término industria se utiliza en un sentido más amplio. De hecho, en una comunicación de la Comisión Europea (1998: 3) se indica que por industria de la UE debe entenderse “las actividades manufactureras y de servicios provistas en términos de mercados”. De hecho, en la nueva política industrial que renace tras la Gran Recesión de 2008 hay, según algunos autores, tres grandes rasgos distintivos: (i) el impulso a sectores concretos que permiten alcanzar determinados objetivos (el desarrollo sostenible, y no solo el crecimiento económico); (ii) el que esos sectores elegidos no son solo los industriales, sino todo sector que presenta rasgos progresivos y dinámicos (esto es, que son motores del desarrollo); y (iii) el que dichas políticas requieren un gobierno con fuertes capacidades administrativas y técnicas.
A quien le interese profundizar en todas estas cuestiones puede acudir al documento de trabajo recientemente publicado por mí aquí.